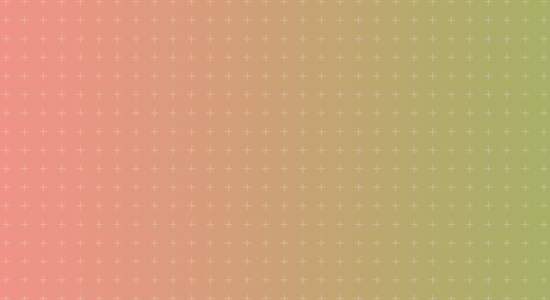A lo largo de la historia, la Iglesia Católica se ha enfrentado contra varios tipos de autoridad política, teniendo siempre cuidado de defender y proponer un modelo fundado en la naturaleza social de las personas, aunque algunas iglesias locales hayan podido errar en sus propias decisiones.
Es necesaria una autoridad política, pero esta debe garantizar la vida ordenada y recta de la comunidad. No debe eliminar la libre actividad de las personas y de los grupos.
La soberanía de la autoridad política tiene que recaer en el pueblo, las personas que forman parte de esa comunidad concreta.
La autoridad debe dejarse guiar por la ley moral, debe reconocer, respetar y promover los valores humanos y morales esenciales. De igual modo, debe emitir leyes justas, conforme a la dignidad de la persona.
El derecho a la objeción de conciencia dice que los ciudadanos no estamos obligados a seguir las prescripciones de las autoridades civiles si éstas son contrarias a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. Las personas podemos resistirnos a la autoridad cuando esta viole grave y repetidamente los principios del derecho natural.
La lucha armada debe considerarse un remedio extremo para poner fin a una tiranía evidente y prolongada.
La Iglesia y la comunidad política tienen estructuras organizativas visibles, pero son de naturaleza diferente. La Iglesia Católica se organiza con formas adecuadas para satisfacer las exigencias espirituales de sus fieles, mientras que las diversas comunidades políticas generan relaciones e instituciones al servicio de todo lo que pertenece al bien común temporal.
Iglesia y comunidad política pueden colaborar porque ambas están al servicio de la vocación personal y social de las personas. En última instancia, la Iglesia Católica recuerda al laicado que, de ningún modo, pueden abdicar de la participación en la política; es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común.